Hortensia*/Por Claudio GarcÃa
Ir a la casa de mis abuelos era viajar a un capÃtulo no escrito de GarcÃa Márquez en "Cien años de soledad".
Ir a la casa de mis abuelos era viajar a un capÃtulo no
escrito de GarcÃa Márquez en "Cien años de soledad". Este Macondo se
llamaba Hortensia, pueblito de pocas casas, perdido en medio del campo en la
provincia de Buenos Aires. La ciudad cercana más grande era BolÃvar, a unos 50
kilómetros, pero bien podÃa estar al otro lado del mundo. Esa era la primera
sensación, la de estar lejos de todo. Mis abuelos, de parte del viejo, tenÃan
una casa grande, de paredes altas y techo de chapa, sin ninguna de las
comodidades de un mundo moderno. No habÃa electricidad. Tampoco red de agua;
habÃa que sacarla de una bomba a unos 15 metros de la casa. El baño era una letrina ubicada también a
unos 10 metros de la casa. Sólo que en otra dirección. Esto era importante
cuando uno tenÃa sed o ganas de cagar en horas de la noche. Paso a explicar. No
sé si hay noches más oscuras que en el campo, pero estoy seguro que no las hay
más oscuras que en Hortensia. Si uno colocaba la mano delante de la cara, no se
veÃa. Si tenÃa sed, me levantaba de la cama tanteando las paredes hasta llegar
a la puerta de entrada. Desde allÃ, con toda la noche delante, tenÃa que
caminar derechito, en forma perpendicular al frente de la casa, para terminar
topándome con la bomba de agua. Para la letrina lo mismo, hacia la derecha. Uno
se acostumbraba a no errarle, a excepción de los momentos en que el miedo por
la oscuridad y los sonidos provocados por vaya a saber qué bichos o animales
propios del campo, me desviaba inconscientemente de camino y asà pasaba del
miedo al terror, pegando gritos a mis viejos para que me guiaran de vuelta
hacia la casa. Pocas cosas me gustaban del tiempo que pasaba en Hortensia.
Hasta los 10 y 11 años, habré ido unas ocho o nueve veces, por una semana o
diez dÃas, asà que no habÃa demasiado ligazón afectiva con mis abuelos. Destaco
en mi memoria a mi abuela por un hecho curioso, que refuerza la sensación de un
cuento del escritor colombiano. Siempre estaba en la cama. Los últimos quince
años de su vida, sin que ninguna enfermedad o dolencia fÃsica lo justificara,
decidió pasarla en posición horizontal, levantándose únicamente para hacer sus
necesidades. Sin dudas, se trataba de algún problema psicológico, aunque a mÃ
no me parecÃa que fuera raro que tuviera esa actitud: que en un lugar como
Hortensia, alguien hiciera algo como postrarse en una cama, parecÃa en cierta
medida lógico. Después de todo, con excepción de la huerta de la que se
encargaba mi abuelo, no habÃa mucho por hacer en ese lugar. El recuerdo de mi
abuela es ese: siempre en el medio de una cama muy grande, de esas que se
usaban antes, con elásticos de metal, como de dos plazas y media o creo que
hasta tres, con un doble almohadón que le permitÃa a veces erguir un poco la
espalda. Amena; charlaba, preguntaba cosas, y leÃa revistas. Esto creo que era
su principal ocupación, y por eso mi viejo se preocupaba antes de viajar a
Hortensia de cargar en el auto todas las revistas que andaban dando vueltas por
la casa. Recuerdo que siempre habÃa alrededor de mi abuela, sobre la cama,
revistas como Selecciones del Readest Digest, Radiolandia, Para TÃ, Siete DÃas,
algún que otro diario viejo. En otra de las piezas, donde generalmente
dormÃamos con mis hermanos, habÃa una cama igual que la de mi abuela. En los
momentos en que no nos veÃan, la utilizábamos para saltar encima. Por los
elásticos que tenÃa se podÃa saltar muy alto, y como se hundÃa en el centro,
terminábamos chocando y peleando, como si fuera un ring de lucha libre. Otro
recuerdo ligado a Hortensia es la comida. Me asombraba que cada dos horas
aproximadamente la ocupación fuera comer. Mi abuelo se levantaba al alba y
hacÃa unos mates, que se acompañaban con lo que se decÃa 'una churrasqueada',
que generalmente era carne frÃa que sobraba del dÃa anterior, o de dos o tres
dÃas antes, acompañada con galleta. A veces, en lugar de carne, se comÃa
salamÃn. A las 9 más o menos se desayunaba un café con leche inmenso, en unas
tazas de metal enlozadas que me hacÃan acordar a una pelela más que a las tazas
modestas que tenÃamos en casa. Se usaba leche recién ordeñada, y a mà no me
gustaba su color casi amarillento, la nata que se formaba, tan distinta a la
leche de botella que tomábamos en casa. Mi vieja tenÃa que pasar el café con
leche por un colador, sino no lo tomaba. Esto se acompañaba también con galleta
y dulce, generalmente dulce de leche, y algún domingo mis viejos compraban las
facturas que hacÃa la única panaderÃa del pueblo. En realidad las facturas eran
tortitas negras, no se hacÃan de otro tipo. A las dos horas, más o menos, a las
11 u 11 y media, se picaba algo, generalmente salamÃn y queso con galleta, y se
tomaba un Cinzano. A las 12 y media se almorzaba, generalmente guisos, puchero
o asado. A la tarde se repetÃa todo de vuelta. A las tres se tomaba mate, entre las cuatro y las cinco se
merendaba, y ya a las 7 o siete y media se cenaba. Era costumbre en el campo
acostarse temprano, y además, por la oscuridad y la falta de luz eléctrica no
quedaba otra posibilidad. Mis abuelos tenÃan un par de faroles de querosene que
generalmente estaban colgados del techo, uno en la cocina, y otro en el
comedor. En las piezas se utilizaba una botella de alcohol, con un sistema en el pico que no recuerdo muy
bien cómo era, pero que terminaba en una mecha que alumbraba como una vela.
De dÃa no habÃa mucho en qué jugar, aunque me las arreglaba. SolÃa pescar ranas en los grandes charcos que se formaban al costado de los caminos, porque no habÃa ningún rÃo cerca. Ataba un hilo a un palo, y en la punta del hilo sujetaba un pedacito de carne. Asà agarraba unas cuantas con las que luego me divertÃa asustando a mis hermanos o inventado diversas competencias de ranas. Recuerdo que dibujaba una pista recta en la tierra y ponÃa cuatro o cinco en fila y las hacÃa correr, obligándolas a mantener los lÃmites de la pista con una palo. Debo confesar que molestarlas con un palo a veces era lo menos cruel que realizaba. Como todo niño, hacÃa con los pobres bichos cosas peores, como atarlos con un hilo a un ladrillo, para dejarlos arriba de la chapa de la casa y asà se achicharraran y secaran con el fuerte sol de la tarde. Ya en las últimas visitas, orillando los 10 u 11 años, me olvidé de las ranas, pero solÃa utilizar las chapas de cinc calientes para secar la 'barba' del maÃz y hacerme unos toscos cigarrillos con papel de revista. Recuerdo las toses y mareos bajo los árboles alejados de las miradas indiscretas de la familia. Me empezaba a sentir grande con esas intoxicaciones, y hasta llegaba a pensar que después de todo Hortensia no era algo tan malo. Con mis ojitos un poco vidriosos por el humo de la chala veÃa caer el sol sobre un horizonte de campo sembrado, y algo de lo que estaba acostumbrado a vivir en la ciudad se esfumaba también sin ningún tipo de melancolÃa. Quizás presagiaba sin querer ese impulso que unos nueve o diez años después me llevó a escapar de un entorno acentuadamente urbano, para recalar definitivamente en una ciudad del interior donde se siente el olor de los paisajes amplios y verdes. Quizás el humo, como ahora la memoria, juegan una mala pasada, y como siempre pasa con el tiempo idealizo unos pocos momentos de dÃas y dÃas que en Hortensia resultaron casi insoportables. Por algo, en un puñado de años, al morir mis abuelos y otros viejos, Hortensia terminó quedando desierta. Hay otra versión. Ese y otros pueblitos cercanos recibieron el certificado de defunción cuando un decreto del tiempo de los milicos y MartÃnez de Hoz cerró el ramal ferroviario que unÃa esas pequeñas comunidades. Con el último tren se fueron los jóvenes y ningún otro silbato anunció la llegada de sangre nueva. Hortensia se pareció en eso también a Macondo.
*Cuento que integra el libro “El guardiacárcel guevarista y otros cuentos†de Ediciones El Camarote (2009), con prólogo del reconocido escritor, comunicador social e investigador en temas de cultura popular ya fallecido Juan Raúl Rithner y dibujo de tapa del artista plástico roquense Chelo Candia.




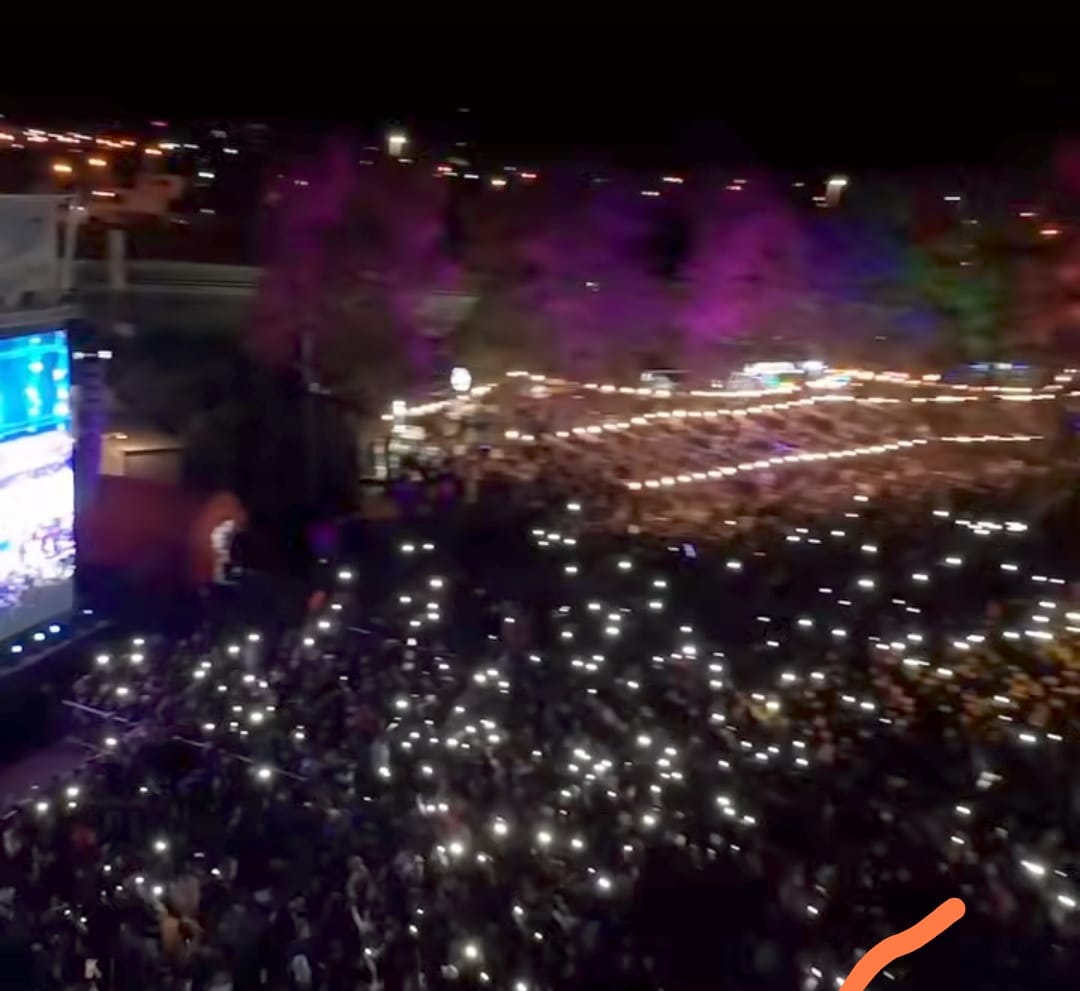




Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario